XXVIII
SEMINARIO CENTRAL INVESTIGACIÓN 2025
“Cuatro tardes, cuatro temas”
Universidad • Arte • Filosofía • Política
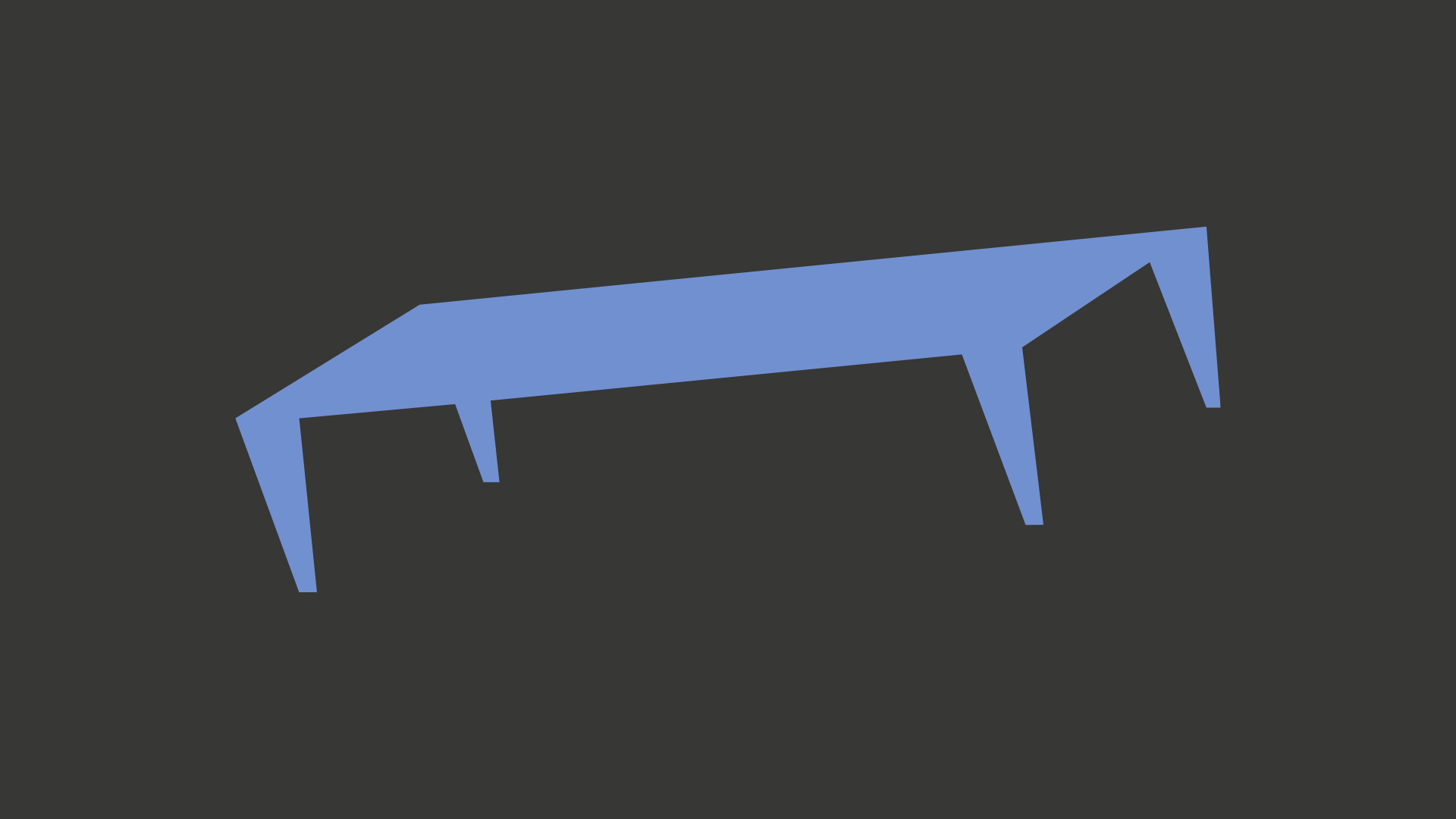
Comienza el Seminario Central de Investigación del Instituto de Arte PUCV
Este viernes 22 de agosto se da inicio a la XXVIII versión del Seminario Central de Investigación del Instituto de Arte de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, dirigido por el académico Pablo Oyarzun. Esta nueva edición propone un formato distinto: cuatro sesiones, una por mes, en las que Oyarzun presentará un tema central que dará pie a una conversación abierta con invitados especiales.
La primera sesión, titulada «Universidad», contará con la participación de Juan Manuel Garrido (UAH), Willy Thayer (UMCE) y Alfonso Iommi (Instituto de Arte PUCV), bajo la coordinación de Consuelo Rodríguez. Al finalizar, se realizará un banquete de celebración organizado por la profesora Maria Pedrina.
Fecha: Viernes 22 de agosto
Lugar: Galpón Negro, Lusitania 68, Viña del Mar
A continuación, publicamos la presentación escrita por Pablo Oyarzun para el Seminario Central de Investigación del Instituto de Arte PUCV:
Cuatro tardes, cuatro temas
Universidad • Arte • Filosofía • Política
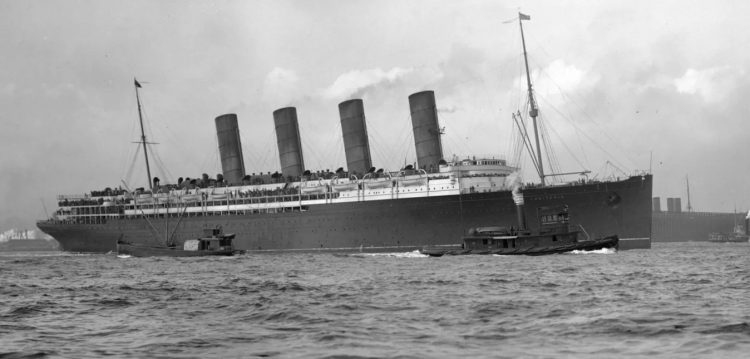
Este año nuestro seminario será de media temporada. Es un periodo de transición, para usar una fea palabra. Transición a qué, ya se verá. Pero hemos hecho compromisos solemnes sobre el retorno a la doble temporada en 2026, es decir, al año completo, dentro de lo que los tiempos universitarios permiten.
A esto de empezar pasada la mitad de año (calendario o universitario) se agrega que tendremos solo una sesión mensual, entre agosto y noviembre, hacia el fin de cada mes. De ahí las cuatro tardes, que serán cuatro sesiones sobre cuatro temas, que hemos pensado organizar de la siguiente manera: habrá primeramente una reflexión, una propuesta o un alcance y unas cuantas ocurrencias peregrinas (todas lo son, la bendita contingencia permite que unas pocas lleguen a alguna parte, raramente a donde apuntaban). Este ejercicio —a cargo del suscrito, por mandamiento de una amiga y dos amigos— convocará, esperamos, la intervención de dos replicantes. No me refiero a IA, sino a quienes amablemente acepten participar en la sesión para, en verdad no diré replicar o responder a lo que el suscrito diga en su rutina, sino a sugerir mejores ideas sobre el asunto que nos convoque. El asunto no se modifica, lo que fija un pie forzado, pero las mejores ideas harán olvidar felizmente la obligación (que es laxa) y lo que antes de ellas se aventuró. Las intervenciones de las y los asistentes (como se dice, obviando el “les”) serán bienvenidas en todo momento. Bienvenidas, quiero decir, también cuando lleven aprieto a quien haya sido interpelade. (Inter-pelado no me gusta tanto, inter-pelada, lo mismo.)
Entonces, sin más dilaciones, y solicitando humildemente se entienda que no todo lo que se dirá puede anunciarse al comienzo —sobre todo pensando en lo que será dable o exigible abordar cuando lleguemos a Política, en el mes de noviembre, que no sabemos si será la temporada de nuestro descontento—, van al menos algunos bocetos de lo que el ya aludido suscrito intentará en las dos primeras tardes de este periodo.
Universidad
“Universidad y creatividad” es la llamada de una intervención, convertida después en texto, en ocasión de un coloquio organizado 36 años atrás por estudiantes de la Universidad Católica, Sede Lo Contador, en que también participó Pedro Morandé. En la ocasión y después en el texto advertí que lo primero que se hacía preciso decir es que ese título no debe dar pábulo a una disquisición sobre qué sea la universidad, no en la entidad que podría ser la suya en el reino de las ideas, ni tampoco en sus transformaciones históricas, o —quizá— sí, un poco, dado que la mira está puesta en la universidad de estos tiempos, de los que me reservo el apellido.
No se trata, entonces, de la esencia de la universidad, sino de su relación con la creatividad. Y no se trata de ella, porque en el escrito al que ahora recurro, añejo ya de los años que dije, sostuve lo siguiente:
El momento en que se hace posible delimitar la esencia de algo, el momento en que algo se vuelve definible, es también el instante en que esa cosa ha comenzado a debilitarse, a perder la fuerza que le permite ser.
Por alguna razón que ahora no registro, pero que tuvo como motivo algo que me sopló un amigo, imputé esta idea (porque es una idea) a Baruc Spinoza. Y creo que no está tan mal, si en él la potencia de algo es, sin más, su esencia. Por eso mismo, la cosa anticipa todo intento de capturar y fijar lo que ella sea: lo que algo es, es lo que puede. Cuando ese puede empieza a perder su fuerza conativa, la esencia paulatinamente va decantándose, hasta quedar a la vista como poso y mero sedimento.
Dejando establecida esta premisa, a la creatividad le asigno la condición o índole de la fuerza.
En cuanto a la universidad, al considerarla en su estatuto contemporáneo, pareciera ser cada vez más enunciable su esencia, por lo cual ya nadie habla de ella: es una esencia transparente.
Pero la fuerza de la universidad habría sido la producción de saber y conocimiento. Si hablamos de producción, en esta hay que diferenciar la productividad de saber (la fuerza de su producción) de la productividad del saber (la fuerza generadora propia al saber).
La fuerza productiva ha emigrado de la universidad. Resultado de esto, si se asume que la universidad ha cumplido siempre una doble función, la de la producción de saber y la de su legitimación, es que hoy la universidad (y todo el sistema institucional al cual pertenece) es, sobre todo, si no exclusivamente, un agente de legitimación, ejerciendo una función de forma, de puesta en forma.
Forma no es necesariamente verdad. Es solo su pulimiento, una pátina que disimula la fuerza y la violencia de lo verdadero. (Es cierto, digámoslo entre paréntesis, porque de algún modo es un paréntesis lo que así se abre, es cierto que esa pátina lo vuelve comunicable, enseñable.)
De aquí se sigue un estatuto para la relación entre universidad y verdad, si verdad es, no la carta de legitimación del saber, sino la condición inherente del saber como tal, de su fuerza y, por lo mismo, de su operación.
Pero, institucionalmente (en el sentido amplio de la palabra), se establece la separación del saber respecto de su operación (en la que se verifica la fuerza inherente del saber, es decir, la verdad: la verdad en su estado salvaje), en nombre de la ley de la legitimación.
En términos generales, se podría pensar la universidad como solución de compromiso entre una fuerza de saber “suelta” en la sociedad (la creatividad) y un poder sociopolítico-económico (y cultural, por ende) que es estable, que tiende a la estabilidad o la impone por fuerza (lo cual es la garantía de esa tendencia). En el fundamento de la universidad habría un contrato social del saber, ‘suscrito’ por fuerzas virtualmente en pugna, en una pugna anterior a todo conflicto de las facultades. Por eso mismo, no hay tal suscripción, salvo para el tipo de fuerza que la supone, al mismo tiempo que la impone.
Tarea de la universidad hoy: recuperar la fuerza productiva de saber que ha emigrado de su espacio. ¿Cuáles serían las condiciones de esta recuperación? La mera insin uación de que ha de haber esas condiciones requiere tener en claro cómo está efectivamente presente la fuerza de saber en la universidad.
El punto es de imprescindible consideración, porque la fuerza de saber y el saber como fuerza siempre han existido fuera de la universidad: no son su patrimonio. Existen ambas en la sociedad, sueltas, pero son por eso mismo, por esa soltura, inmemoriales, anteriores a la sociedad: el despliegue de lo social no sería posible sin la movilidad aleatoria de esa soltura y esta soltura inquieta siempre, desde siempre la constitución de lo social mismo.
Lo que llamamos “filosofía”, “ciencia”, “arte”, “política” contienen como su momento incoativo, liminar, esa fuerza. Si hablamos de “filosofía”, se puede pensar en la locura hiperbólica de Descartes, y en mucho más, si traemos la “ciencia”, el “arte” y la “política” (y sus relaciones e intersticios) que abren el espacio de lo que se llamará moderno: la prospettiva, il Principe, el Sidereus nuntius y una serie de casos limítrofes.
Entonces, la universidad no es la fuerza del saber (de la creatividad de y del saber), sino que surge de un contrato, que separa el saber de su operación y que requiere su legitimación, su comunicabilidad, su enseñanza.
Por eso, la universidad, cuando puede (es aquel sentido putativamente spinoziano que evocaba antes), vive de su relación con el exterior. Cuando pierde esa relación por recluirse en el “claustro”, hipostasiándolo, se debilita inexorablemente, y se subordina a poderes establecidos con los cuales están en pugna los saberes sueltos en la sociedad.
Esto no va en simple desmedro del claustro. El “claustro” es una ficción, que solo retiene su fuerza cuando quienes lo habitan creen en él como ficción, sabiéndolo como tal.
Lo que sigue concierne, naturalmente, a la ficción, que sería algo así como una universidad sin centro, no al modo que lo es hoy por hoy, sino excéntrica. Una hipérbole, que es una hipérbola, pero sin constante1.
Arte
El tema de la segunda tarde, al menos en lo que a mí atañe, será la máquina: la máquina y el arte, la máquina del arte y la máquina como el arte: mekhané, tékhne, ars, Kunst. Arte.
¿Quién podría decir que aquí, en lo del arte, hay esencia, fuerza o saber con títulos, con ínfulas y créditos? Todo, aquí, está por verse, oírse, sentirse, tocarse, pensar. Acudo por eso a la máquina, lo único que sostiene, siempre de manera endeble, a ese “estar por”.
Como preámbulo quiero retomar algo que dije acerca de la “Obra Gonzalo Díaz” en la presentación de los Escritos 1980-2020 de Gonzalo, el sábado 12 de julio pasado, en el Museo Nacional de Bellas Artes, ejemplarmente editados por Consuelo Rodríguez, que además escribió un brillante epílogo para el libro, cuya lectura dio pie a lo que dije en esa oportunidad.
Extraigo un pasaje de mi presentación:
Mencioné las obras individuales y el mundo en que estas pueden estar presentes para nosotras, nosotros, en el mundo que habitamos y que en todo momento se está cayendo a pedazos y que vuelve a recomponerse, cada vez más parchado y derrengado. Lo que les da presencia y se hace indeleblemente presente en esa misma presencia es la materialidad, aquello de lo que están hechas las obras, lo que sea de lo que estén hechas: siempre, materia. Sin materialidad no hay obra. Esa materialidad, que hace posible que haya obra, no es meramente pasiva, justamente porque hace posible a la obra: es activa y casi podría decirse enérgicamente activa en este sentido. Pero al mismo tiempo es lo que ancla la “obra” al mundo en que ella comparece, el mismo que endeblemente habitamos. Ese anclaje tiene un nombre en el léxico preciso y riguroso de Gonzalo Díaz y ese nombre, que no es propio, sino común, se transfiere a las obras: son “los graves”, los “cuerpos graves”, de los que habla con toda exactitud Consuelo Rodríguez en su hermoso epílogo. Las cosas y nosotras, nosotros (que también tenemos algo o mucho de “cosa”), somos graves, gravitatorios, caedizos — y caemos.
Sin embargo, algo hace la “obra” que suspende la caída por un momento. Ese momento, su persistencia, se llama, en este caso, “Obra Gonzalo Díaz”. Y ese momento solo es posible por la operación de una máquina, de una mekhané. La máquina es importante en la “Obra Gonzalo Díaz”. En cierto modo —y paradójicamente, si se piensa en la frase the ghost in the machine—, la máquina es el fantasma, the ghost, que mueve los hilos; pero a la vez, es la estructura y la disposición visible con su específica legalidad y cálculo. Así entendida, en este doble sentido, la mekhané es el arte. A este propósito, hubiese querido —si el espacio y el tiempo fuesen permisivos, que no lo son—traer el recuerdo de un texto de Heinrich von Kleist, “Sobre el teatro de marionetas”, que celebra el arte del titiritero (el maquinista) y, sobre todo, la performance de la marioneta, porque, a diferencia de los humanos (como puede comprobarse al observar a las danzarinas y bailarines), es anti-grave: apenas roza el suelo.
Echada la suerte, tomo seis puntos de apoyo (por temor de caer, pero son los seis puntos del dado, y el dado cae, aunque no se lo arroje, cayó antes de arrojarlo, eso es lo que se llama la suerte), tomo esos seis puntos para -ilusamente, como si algo tuviese uno que ver en eso o como si estuviese en uno provocarlo o impedirlo- dar lugar finalmente a la caída.
He aquí los seis puntos, como si fuesen a la vez las plantas de un edificio, empezando por la de abajo, que sostiene al resto (el edificio, este edificio, no tiene fundamentos; es infundado):
Uno: “la mekhané de los antiguos”, que son los griegos, con nombre griego que escoge un poeta para dar cuenta de la legalidad del arte, ante todo del arte trágico, pero podemos suponer que es todo el arte griego, el antiguo arte. El poeta es Hölderlin.
Uno bis (una suerte de entrepiso): la mekhané como recurso teatral, la grúa desde la cual se cuelgan los personajes sobrehumanos para intervenir en las tramas trágicas. Eurípides, se dice, era asiduo al recurso y -latín de por medio- dio origen al deus ex machina. Aristóteles, que lo consideraba el más trágico de los trágicos porque repartía pathos y acciones dolorosas y destructivas a diestra y siniestra, no tenía, en cambio, muy buenos ojos para esa afición. Y, sin embargo, sin deus ex machina no hay arte, ni filosofía, ni ciencia, ni vida. Poe, entre otros, lo tenía claro.
Dos: la mekhané más modesta, que no alcanza para máquina, porque requiere de la habilidad de la manipulación humana (la torpeza la estropea), y es el arte del titiritero. Pero ella, la marioneta, que es la verdadera protagonista, también es, en cierto modo, la máquina perfecta. Quien así lo propone es el desdichado Kleist.
Tres: las artes humanas, que desarrollan las habilidades cuando estas están dadas o, a partir de lo dado, por incipiente que sea, cuando pueden ser aprendidas y dominadas con destreza. Admirables en sus logros, de ellas habla el segundo coro de Antígona, que se suele llamar la “Oda al ser humano”: tà mekhanaí, el habérselas hábilmente con todas las dificultades que lo real (la phýsis) pueda oponer — salvo la muerte. Esta lección, por supuesto, con deuda interminable, se la debemos a Sófocles.
Cuarto: lo que las artes humanas no pueden superar, en toda su habilidad, pericia y poder, aquello con lo que no pueden habérselas: támékhana, llámeselo como se quiera, exceso, ser, destino, muerte, nada, lo irresistible. Y en esto está nuevamente Sófocles, si bien al uso de Heidegger.
Quinto: el arte, la tékhne, el poema. Dicho de otro modo, una tríada tensa, que extrema la resistencia de los hilos. La marioneta queda a su suerte, al azar. La mano en que Celan agitaba los dados se abre: cae la suerte, como cae una pizca.
Sexto (la caída): el pobre arte (no l’arte povera). El “pobre arte”, tal como se dice “poor thing”, en inglés. Eso, no porque sea digno de piedad, compasión o simpatía, sino porque el arte y su obra, en su pobreza, siempre tienen que ver con la cosa. Son, en cierto modo, la piedad por la cosa, es decir, su verdad.
Filosofía
La filosofía es pensamiento. Por eso mismo, todas, todos, todes tienen que ver con ella, les concierne, están de algún modo, siempre, en la filosofía o quizá no en, sino con ella, con que solo entendamos que ella no es un saber exclusivo, escolarmente adquirido, necesariamente acreditado. La mayor parte del pensamiento es indocumentado, migrante.
Estamos en ella y con ella por y a partir del hecho de vivir. Vivir es pensar. Y vivir es estar expuesto. Por eso, el vivir no es nunca el de una mera vida, sino de lo que una vida puede. Y por lo que puede, una vida siempre está al borde de sí. En el borde, comunica con otras vidas y con su propio límite, que nunca está absolutamente predeterminado, ni aun en la muerte, que está determinada e indeterminada a la vez. Otredad en todo sentido. Es lo que mueve a pensar.
Otredad: quiero decir que el pensamiento no puede extraer de sí lo que requiere ser pensado. No puede ponerlo para sí sin antes exponérsele. No se da a sí mismo lo que piensa y aquello en que piensa. Todo pensar es pensar-en, y para que haya algo en qué pensar, y antes aun, más radicalmente, para que haya un “en” para todo “algo” es preciso un acontecer, un suceder, un pasar. Es lo que llamamos contingencia. Contingencia es lo que toca, lo que cae en suerte. Tiene que haber un caer en suerte para que algo caiga en suerte y sea esa la suerte que da qué pensar. Asimismo, para que tal suerte sea posible tiene que ser recibida, tiene que tocar, se tiene que estar expuesto a ella. Esta exposición se llama experiencia. Experiencia y contingencia son solidarias, hermanas, inseparables.
Lo que suceda, cualquier cosa que sea, el algo que fuere, a la corta a la larga es susceptible de ser identificado, concebido, nombrado. Acogido en el despliegue temporal de la experiencia puede llegar a ser patrimonio y hasta capital para ser invertido en nuevas experiencias. Pero el suceder de lo que cada vez suceda es inapropiable. Es autónomo. “Sucede que…” expresa la autonomía del suceder.
También hay una autonomía del pensar. Pero no es la de un yo dueño de su pensamiento, no la de un ego cogito, ich denke. Para que yo piense tiene ante todo que ser posible pensar: y esa posibilidad, ese poder (poder-pensar) no le pertenece a un yo, antes el yo pertenece a ese poder y para constituirse como tal, como “yo” tiene que plegarse a la posibilidad de ese poder refiriendo a sí mismo lo que este le propone, le presenta; pero ese poder mismo, en su pura posibilidad, le es inapropiable. El sujeto es heterónomo por respecto a ese poder; ese poder, en cambio, es la autonomía del pensar. Se llama ocurrencia. Es la co-incidencia y la tangencia de pensar y suceder. De la ocurrencia solo podemos retener y tener el “algo” y retener y tenernos a nosotros mismos (“yo”), referidos a ese algo y refiriéndolo: mira, pasó esto; y lo cuento. Pero antes de contarlo, algo ocurre y antes de que algo ocurra, hay ocurrir, ocurre, simplemente; para mí, algo me ocurre y algo se me ocurre a propósito de lo que me ocurre. En el ocurrirme prevalece la autonomía del suceder; en el se del ocurrírseme algo a propósito de lo que me ocurre prevalece la autonomía del pensar.
Lo que (me) ocurre me cambia, me transforma, quizá hasta me trastorna: nosotras, nosotros mismos no somos nunca las mismas, los mismos.; somos criaturas de la contingencia. Vivimos, expuestas.
Si para constituir la filosofía y todo el proyecto epistémico occidental se ha sostenido que el pensamiento (el concepto) debe necesariamente interrumpir el flujo de las opiniones (es, por ejemplo, la crisis de la aporía de que habla Platón, es la duda cartesiana), para ejercer la filosofía hasta sus últimas consecuencias, el mismo pensamiento debe estar abierto a que el flujo de los conceptos y las razones sea interrumpido por lo que reclama ser pensado y que por eso mismo se presenta ante todo como no-conceptual, como impensable, como estricta singularidad. Ese es el primer dato, el dato originario de la experiencia. Y si uno puede hablar de su propia experiencia, debo decir que la continuidad de las razones, aunque indispensable, me despierta siempre sospecha. Precisamente porque, prendada de su interno encadenamiento, desatiende a la experiencia, no lo que ella dice, sino lo que calla, su opacidad. Desde el fondo de esta opacidad emerge de vez en cuando una débil noticia: es la ocurrencia. No creo en pensamientos que solo se sostienen a sí mismos. Creo más en aquellos que de súbito se quedan en blanco, que son espasmódicos, que acaso no vuelven desde ese síncope, pero que si vuelven, lo hacen con una mínima joya, un destello del suceder de lo que sucede. Necesitamos esos destellos para orientarnos en la penumbra. Más que nunca cuando la penumbra crece y la maraña se hace más espesa.
Estamos en tiempos complejos, difíciles, de cambios acelerados, pero que parecieran girar sobre sí mismos sin modificar las estructuras y las dinámicas que modelan las relaciones sociales y las lógicas de poder. Complejidad y aceleración son los vectores fundamentales de lo moderno. Y pareciera ser que no estamos suficientemente equipados no solo para ejercer algún control sobre el incremento de esos vectores, sino siquiera para anticipar su fisonomía venidera, incluso inminente, más aun, para comprenderlos.
Si uno se pregunta qué puede hacer la filosofía, qué pueden las humanidades en este contexto, parece, por una parte, que es muy poco: con suerte, intervenir en debates con el propósito de darles alguna densidad, de enseñar la textura conceptual de los problemas, de activar la memoria de las tramas temporales que condicionan lo presente, de formular preguntas exploratorias que puedan estimular un grado de lucidez acerca de aquellos problemas y de este presente. Pero precisamente porque este sería su aporte, la posibilidad de que sean audibles más allá del momento en que aquella intervención tiene lugar es exigua. Por otra parte, creo que una tarea principal de la filosofía y las humanidades, no solo como disciplinas, no como saberes escolares acreditados, sino como tentativa de pensamiento que trate de ver más allá de lo inmediato y sus tendencias (que no son sino estribaciones de un presente dominado por fuerzas que impulsan su preservación), consiste en que piense epocalmente, lo que significa dos cosas: una, que asuma su propia situación como una que atañe a la época que lo determina; por otra, que pueda hacer epoché de esta misma, es decir, que suspenda esa determinación, precisamente en el ensayo de pensar lo que la excede radicalmente.
Preguntarse desnudamente: ¿dónde estamos? ¿Y aquí, qué nos exige pensar?
Política
Esta última tarde lleva este nombre, quizá el más elusivo, porque dice relación (y así se dice, “dice relación”, en un sentido de decir que también me resulta elusivo), y diciéndola, ya nadie sabe, no sabemos lo que es relación, en cualquiera de sus sentidos. Quizá tampoco sabemos ya qué es decir. Allí nos encontramos. Pero termino la frase que dejé inconclusa: el nombre de esta última tarde dice relación con aquello que sostiene y articula nuestro estar y devenir en relación: la política, lo político. Aristóteles argumentaba su enunciado “el ser humano es un animal político (politikòn zôon)” en los siguientes términos: “quien por naturaleza y no por fortuna carece de ciudad (ho ápolis dià phýsin kaì ou dià týkhēn), está por debajo o por encima de lo que es el ser humano (phaulós estin ḕ kreítton ḕ ánthropos)”, es fiera u otra cosa. Hoy somos todas, todos, en un sentido o en otro, todes ápolis, pero ni fieras ni algotro (dioses, por ejemplo), y tampoco lo somos por habernos, meros mortales, aventurado al extremo, porque el extremo se nos escapa y no sabemos dónde buscarlo. Todo es límite, frontera, franja y zanja. Sin extremos ni aventurados pasos, somos, no más. El ápolis, sigue diciendo Aristóteles, “es además amante de la guerra, como pieza aislada (ázyx) en el tablero” (Pol., 1253a3-7). Cada cual juega su juego aparte, su solitario. Pero también es posible jugar otros juegos. También son posibles otras guerras. Guerras solitarias, también.
Quizá ya no sabemos qué es decir, sugería. Es una conjetura aventurada, por cierto, si la verdad es que nos pasamos la vida diciendo, y diciendo de esto y de lo otro y de nosotros mismos. Pero eso no supone que sepamos qué es decir y qué se dice en todo lo que decimos. Y ese saber tiene que ver con la política y lo político. En efecto, la cuestión del decir toca al otro enunciado de Aristóteles, que sigue al anterior aportándole bases explicativas. Que el humano sea un viviente político, más que las abejas y los animales gregarios, lo evidencia el que natura, nunca inane, haya hecho del ser humano, “entre los animales, el único que tiene palabra (lógon dè mónon ánthropos ékhein tôn zṓon)” (1253a9-10), que no es lo mismo que disponer solo de la voz, la cual puede expresar placer y dolor: la palabra manifiesta lo provechoso y lo dañino, lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, y “la participación en común en estas cosas (he dè toútōn koinōnía) es lo que constituye la familia y la ciudad (oikían kaì pólin)” (1253a18). Como cogollo, de inmediato debe quedar claro que “[l]a ciudad es por naturaleza anterior a la familia y a cada uno de nosotros” (1253a19-20). Nada, pues, de concebir a la familia como fundamento de la sociedad. Claro, por una parte, pólis y sociedad no son lo mismo, por otra, los griegos antiguos no conocían ninguna familia sagrada y, en fin, los dioses solían ser más bien centrífugos con respecto al núcleo familiar.
Esa koinonía, el ser en común en torno a “estas cosas” (toútōn), como dice Aristóteles, sería lo que se dice en todos los decires humanos. Y ese ser se cumple propiamente en la pólis, si bien la pólis, como forma y realidad, estaba en crisis terminal en el momento en que Aristóteles disertaba sobre la política. Lo que permanece (al menos como nombre) es lo común (de *mei, cambiar, intercambiar). Desde la ekklēsía que establece por vez primera Solón, que Clístenes convierte en el tópos de la democracia ateniense y Pericles amplía a todo ciudadano, desde el bien común a la res publica romana y a todas las herederas de este nombre, a la iglesia cristiana, la Commonwealth, a las varias utopías de la propiedad en común y el fin de la propiedad privada, a la Revolución, al Manifiesto y a todo lo afín que se quiera agregar a la lista, desdichas múltiples inclusas, a lo largo de toda esta secuencia lo común se mantiene (aunque no hay declaración de las Naciones Unidas acerca de lo común), si bien bajo múltiples y a menudo encontradas interpretaciones.
Pero ¿qué hay en el presente a propósito de esto? El presente, digo, como quiera que se lo llame, modernidad o postmodernidad, capitalismo, tardocapitalismo, globalización, neoliberalismo, antropoceno o posthumanismo. El afán de ponerle nombre a todo, como si los nombres fuesen certificado de realidad y existencia o conjuros. Catástrofe podría ser un apelativo pertinente, si no fuese porque, entre otras cosas, alude a un vuelco, una revocación, un derrocamiento (de la pólis, en katastréphō), y también alude a llegar a un fin; y sí, en este caso podría venirle el sayo, porque este fin no tendría vuelco ni cambio ni revocación, vuelta o revuelta, sino solo una continuidad indefinida, neverending end: como diría Marlowe, Ay, we must die an everlasting death2! Pero no soy muy amigo de tales aprontes apocalípticos. Así que me quedaré entre tanto con lo del neoliberalismo y su deriva política contemporánea, que no diré que tenemos ad portas, porque rinde sus servicios puertas adentro hace rato. En esa deriva, los neopopulismos de extrema derecha ocupan hoy, agresivamente, un amplio frente de escena.
De manera que ese será mi primer asunto. A propósito de él, se trata de discernir cuál sería el modo eficaz de ejercer un pensamiento crítico al respecto, que no quede inmediatamente atrapado en el aborrecible glamour de aquella escena. Por eso mismo, parece preciso saber qué reconfiguración del poder político trae consigo la deriva neoliberal de que hablo. Por mi parte, no tengo memoria desde cuándo me inquieta aquello del poder, pero lo que me interesa aquí es la categoría política del enemigo (odiosa categoría) y los afectos del miedo y la amenaza, que son fomentados sin tregua por la deriva. He ahí mi segundo asunto.
Y habrá un tercero: en este último me ocupo de la democracia. ¿Qué democracia?, me dirán, ¿la del mercado, la del consumidor soberano? No, la democracia, digo, y carezco de ejemplos admisibles, porque es posible que la democracia carezca de todo ejemplo, aun sin ser una idea regulativa. Es probable que sea imposible fijar una imagen suya, lo que en griego se llama un parádeigma: algo ha de ser preciso decir al respecto, de la falta de ejemplos, del eclipse de la idea regulativa, de la ausencia o sustracción de todo principio, quizá de la peculiar (im)posibilidad de la democracia y, a propósito de ello, tomar en cuenta el decir o aparecer de lo común.
Entre tanto, el Lusitania fotográfico se hunde en cámara lenta y desciende a una fosa más profunda que la de las Marianas3. Allá, al fondo titila una lucecilla que parece porfiar por no extinguirse. Empieza con e s p, de esperanza, de espejismo. Pero quizá solo sea un miembro luminiscente de la fauna abisal.
- La definición de hipérbola: “Una hipérbola es el lugar geométrico de un punto en el plano que se mueve de tal manera que el valor absoluto de la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos, llamados focos, es siempre igual a una constante positiva, menor que la distancia entre los puntos fijos.” Ergo, una hipérbola sin constante no es una hipérbola. Es una hipérbole, un hipogrifo violento, como el de Calderón. (Me gustó mucho más hipógrifo, como leí o creí leer en mi primer atisbo de La vida es sueño.)
- When all is done, divinity is best:
Jerome’s Bible, Faustus; view it well. [Reads.
Stipendium peccati mors est. Ha! Stipendium, etc.
The reward of sin is death: that’s hard. [Reads.
Si peccasse negamus, fallimur, et nulla est in nobis veritas;
If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and there’s no truth in us. Why, then, belike we
must sin, and so consequently die:
Ay, we must die an everlasting death.
Ch. Marl., THE TRAGICALL History of D Faustus. As it hath bene Acted by the Right Honorable the Earle of Nottinghem his Servants. London: Thomas Bushell, 1604, vv. 43-60. - Fosa de las Marianas, en el Pacífico Occidental, a 200 km al este de las Islas Marianas. Largo de 2.550 km y 69 km de ancho. Su máxima profundidad está en el Abismo Challenger, 10.984 ± 25m.

RMS Lusitania, de Cunard Line, botado al mar el 7 de junio de 1906, tuvo su viaje inaugural el 7 de septiembre 1907. El 7 de mayo de 1915 fue torpedeado por un submarino alemán frente a las costas de Irlanda, lo que produjo su hundimiento y la muerte de 1198 personas del total de 1959 en el barco. El Lusitania tenía una altura (medida desde la línea de flotación hasta la parte superior de las chimeneas) entre 18,3 y 23,3 metros, correspondiente a la altura de un edificio de 6 pisos (entre 18 y 24 metros).
SEGUNDO SEMESTRE 2025
Viernes 22 de agosto – 18h: Universidad
Presenta: Pablo Oyarzun
Mesa de conversación:
Juan Manuel Garrido, UAH
Willy Thayer, UMCE
Alfonso Iommi, IA
Viernes 26 de septiembre – 18h: Arte
Presenta: Pablo Oyarzun
Mesa de conversación:
Ana María Risco
Elisa Assler
Bruno Cuneo
Consuelo Rodríguez
Viernes 14 de noviembre – 18h: Filosofía
Presenta: Pablo Oyarzun
Mesa de conversación:
Aïcha Liviana Messina (IDF UDP)
Andrés Claro (U. de Chile)
Viernes 5 de diciembre – 18h: Política
Presenta: Pablo Oyarzun
Mesa de conversación:
Roxana Pey
Federico Galende
Enrique Morales